1 Introducción
Uno de los lugares comunes historiográficos que concita mayor consenso es el papel clave desempeñado por la tecnología en el proceso de crecimiento económico. Obras seminales sobre el proceso histórico de desarrollo de la tecnología y la industria moderna como las de Landes (Reference Landes1969), Rosenberg (Reference Rosenberg1982) y Mokyr (Reference Mokyr1990) han proporcionado fundamentos empíricos y analíticos muy sólidos a esta idea. En los últimos años ha habido un renovado interés por el tema por parte de los economistas, a partir de que Bresnahan y Trajtenberg (Reference Bresnahan and Manuel1995) acuñaran el concepto general purpose technologies para referirse a aquellas tecnologías cuyo impacto sobre el crecimiento económico es muy grande y perdurableFootnote 1. Los economistas se han sentido atraídos por la cuestión al buscar una hipótesis explicativa a la llamada paradoja de la productividad, esto es, la aparente ausencia de una aceleración en el crecimiento de la productividad del trabajo y la multifactorial (PTF) tras un largo período de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) soportadas por los equipos electrónicos de procesamiento de datosFootnote 2. Los trabajos teóricos atribuyen esa prolongada pausa de productividad, empleando la expresión de David y Wright (Reference David and Gavin2003), al hecho de que para aprovechar el enorme potencial de ganancias de productividad que encierra la nueva tecnología de aplicación general es necesario desarrollar una amplia variedad de innovaciones tecnológicas y organizativas en múltiples actividades, lo que dificulta la coordinación y compromete la propia existencia de incentivos apropiados para desarrollar la nueva tecnologíaFootnote 3. Los trabajos empíricos efectuados por los historiadores económicos han seguido la vía de explorar los paralelismos entre los procesos de difusión de las TIC y de la electricidad, o, para decirlo en las palabras del más afamado de los autores que se han dedicado al tema, las similitudes entre la revolución de la dinamo y la del computadorFootnote 4. De tales trabajos se desprenden un par de lecciones importantes. Una es que llevó décadas que las innovaciones fundamentales tuvieran una amplia difusión en los países más industrializados. Otra es que hasta que no se alcanzó ese nivel de uso muy extendido de la electricidad, esta no dio lugar a una aceleración en la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y el capitalFootnote 5.
Los estudios realizados sobre el proceso de electrificación abarcan tan sólo las economías más desarrolladas, al menos aquellos que son de naturaleza comparativaFootnote 6. Debido a ello, seguimos sin tener respuesta a una importante cuestión: ¿la electricidad se difundió con más rapidez en las economías menos desarrolladas, aprovechando su acceso más tardío a la nueva tecnología? Los argumentos a favor de una respuesta afirmativa se sustentarían en la hipótesis gerschenkroniana de las ventajas del atraso, en este caso, materializadas en el ahorro de los costes de desarrollo y maduración de las innovaciones complementarias, y, asimismo, en no tener que amortizar el capital invertido (sunk costs) en la tecnología precedente (máquina de vapor) ni tener que desprenderse del capital social acumulado en el manejo de esa tecnología (path dependence). David y Wright (Reference David and Gavin2003) defienden este punto de vista, pero únicamente basándose en la experiencia de Japón, en contraposición a la de Estados Unidos y Reino Unido. Ristuccia y Solomou (Reference Ristuccia and Solomos2002) sostienen la tesis contraria, a partir de los mismos casos, más el de Alemania. La hipótesis gerschenkroniana está también respaldada por el caso de Finlandia (Jalava y Pohjola, Reference Jalava and Matti2008). Es obvio que resulta necesario investigar cómo se desenvolvió el proceso de electrificación en muchas otras economías.
El propósito del presente trabajo es descubrir cómo se propagó la electricidad en América Latina durante la época en que acaeció la revolución eléctrica que transformó profundamente la vida económica y social en el mundo occidental, en el medio siglo que siguió a 1880. Esto no ha sido objeto de investigación histórica rigurosa, y su pertinencia es clara: en esta época los países latinoamericanos constituían una fracción sustancial del concierto de naciones políticamente independientes existentes en el mundo. El historiador económico Rippy (Reference Rippy1947, pp. 208-16) sostuvo la tesis que Latinoamérica asistió con puntualidad al nacimiento de la revolución eléctrica pero fue incapaz de seguir el ritmo marcado por las naciones industrializadas. Avanzó con tanta lentitud, según él, que al llegar la Gran Depresión había acumulado un retraso de unos treinta años con respecto a Estados Unidos y los países europeos más desarrollados. No obstante, su interpretación no se fundamenta en datos cuantitativos, y de hecho tiene un carácter muy superficial. Lo mismo cabe decir del otro estudio existente, que tenga noticia, sobre el conjunto de la región. Al igual que Rippy, Carson (Reference Carson1946) sostiene que ésta comenzó a electrificarse temprano. Pero, a juicio del segundo autor, la introducción de la electricidad vino inducida por el interés de los inversores europeos en promover los tranvías eléctricos, con lo que se descuidó la difusión de la electricidad más allá de su uso restringido como fuente de iluminación. Las interpretaciones de ambos autores siguen intactas porque, a pesar de haber transcurrido seis décadas desde que fueron formuladas ningún historiador económico se ha interesado en someterlas a contrastación empírica. Este artículo afronta este reto. Consiste, en esencia, en una reconstrucción cuantitativa del proceso de electrificación en todas las repúblicas latinoamericanas (salvo Panamá), con el fin de situar el mismo en perspectiva comparada.
El artículo está estructurado del siguiente modo. Tras esta primera sección introductoria, en la segunda sección se lleva a cabo una aproximación al conocimiento de los inicios de la era de la electricidad en Latinoamérica en sus diversas aplicaciones básicas —iluminación, tracción y fuerza mecánica—, valiéndose de las fuentes nacionales publicadas que están a nuestro alcance. De una evidencia tan fragmentaria y parcial como ésta se desprende que el arranque de la electrificación fue relativamente precoz en la mayoría de naciones de la región. Pero en la difusión de la nueva tecnología se detecta una diversidad muy marcada de trayectorias: mientras las economías, más avanzadas, del Cono Sur siguen la senda, e incluso el ritmo, de las economías industriales europeas, en los países latinoamericanos atrasados —la mayoría— la electrificación parece mantenerse durante décadas en estado incipiente. La tercera parte del trabajo contiene una contribución empírica novedosa que aspira a definir de manera precisa cómo se desenvolvió el proceso de electrificación en los países latinoamericanos. En ausencia de estadísticas referentes a la capacidad, la producción o el consumo de electricidad, la reconstrucción cuantitativa se sustenta en los datos de importación de material eléctrico; para ser más exactos, en la exportación del mismo a los diversos países latinoamericanos por parte de las economías más industrializadas, empleando la misma metodología utilizada por Tafunell (Reference Tafunell2009a y Reference Tafunell2009b), la cual ha probado ser válida a la vista de los resultados obtenidos. Las series elaboradas han sido confrontadas con la información compilada sobre capacidad instalada al final del período, lo que ha permitido refinar el indicador de producción eléctrica que se entrega en el artículo. Las series en cuestión confirman lo que podíamos inferir, o más bien intuir, de la aproximación realizada en el segundo apartado: en algunas economías latinoamericanas la adopción de la electricidad debió seguir una pauta semejante a la de algunas economías europeas periféricas, en tanto que en la mayoría de economías latinoamericanas avanzó con suma lentitud. La cuarta sección está dedicada a un sencillo ejercicio de comparación de los niveles de electrificación alcanzados por los países latinoamericanos con respecto a los de otros países, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de PIB per cápita. La comparación sugiere que la hipótesis gerschenkroniana no es aplicable a la región. El artículo se cierra con unas breves consideraciones finales a modo de conclusión.
2 Los orígenes de la era de la electricidad en América Latina
Como es sabido, las innovaciones tecnológicas clave de la revolución eléctrica aparecieron en los dos decenios comprendidos entre 1871 y 1891, el lapso que media entre la invención de la dinamo de Gramme y el primer sistema de transmisión a larga distancia del fluido eléctrico con corriente alterna de alta tensión. Entre medio, en Estados Unidos y en Europa, aparecieron grandes novedades tecnológicas, tales como: la lámpara de luz incandescente (1879); la locomotora eléctrica (1879); la primera central eléctrica que soportaba un sistema centralizado de generación y distribución de corriente eléctrica (1881); el tranvía eléctrico (1881); la turbina de vapor (1884); el motor de inducción de Tesla (1888), alimentado con corriente alterna, y, de forma prácticamente simultánea, el convertidor rotatorio que permite convertir corriente alterna en continua y viceversaFootnote 7. Ahora bien, como no dejan de recordar los historiadores de la tecnología, una cosa es la invención y la innovación y otra bien distinta su difusión.
En las economías industrializadas, la secuencia de la aplicación de la electricidad transitó de la iluminación a la tracción (en el transporte urbano), y en tercer lugar a la provisión de fuerza industrialFootnote 8. Solamente cuando se construyeron centrales eléctricas dotadas de potentes generadores que consintieron una drástica rebaja de las tarifas gracias a que sacaban provecho de las economías de escala y de red, se difundió masivamente la electricidad, lo cual no ocurrió hasta comienzos del siglo XXFootnote 9. En los lugares donde había corrientes de agua extremadamente abundantes se produjo un brote electrificador temprano, anterior al del aprovechamiento generalizado de la electricidad por parte de la industria, consistente en la aplicación electrolítica y electrotérmicaFootnote 10.
En América Latina el desarrollo eléctrico inicial parece haber seguido otros derroteros, o, para ser más exactos, la secuencia de aplicación ha sido distinta según países. Algunos, los más avanzados económicamente, no se apartaron del patrón de los países innovadores. También tendieron a ajustarse a él las ciudades más importantes de las economías no tan desarrolladas. En cambio, en los países más atrasados el alumbrado eléctrico vino de la mano de la tracción (tranvías eléctricos) o de la fuerza mecánica instalada en establecimientos mineros o fabriles, o bien, alternativamente, durante mucho tiempo el uso de la electricidad prácticamente quedó restringido a dar luz en calles y casas. Finalmente, en los núcleos urbanos de algunas economías escasamente desarrolladas pero dinámicas todas las aplicaciones se introdujeron a la vez. En cuanto a las electroindustrias, su presencia en la región fue mínima, al no venir dictada tanto por las posibilidades de explotar grandes recursos hidráulicos como por la conveniencia de extraer el metal de masivos recursos minerosFootnote 11.
Naturalmente, todo cuanto acaba de decirse debería ser probado. No obstante, la base documental para hacerlo es muy débil, porque nos enfrentamos a una carencia casi absoluta de datos cuantitativos sobre la producción y el uso de la electricidad en la mayoría de naciones latinoamericanas durante esa época, e incluso hasta mediados del siglo XXFootnote 12. Es más, son también muy escasas y dispersas las informaciones de carácter cualitativo sobre la implantación y el desarrollo inicial de las empresas eléctricas establecidas en muchas partes de la región, por no hablar de los autoproductores, respecto a los cuales nuestra ignorancia es todavía mayor, pese a que en ciertos países generaban una cantidad de energía superior, o no muy inferior, a la entregada al público por las compañías eléctricas. En estas condiciones, en los párrafos siguientes haré un simple esbozo de los momentos inaugurales de la electricidad, en sus distintos usos, en las repúblicas latinoamericanas, sin ningún afán de ofrecer una visión completa sobre el tema. El conocimiento que podemos extraer de una aproximación de este tenor es limitado pero sirve para ilustrar algunas características básicas de la electrificación en América Latina durante el período pionero.
2.1 La iluminación eléctrica
En la segunda mitad de la década de 1870 en las ciudades latinoamericanas más dinámicas y receptivas a las novedades tecnológicas que iban apareciendo en Europa y Estados Unidos tuvieron lugar las primeras demostraciones públicas del funcionamiento de la luz eléctrica mediante la instalación en algún lugar céntrico de un circuito de lámparas de arco eléctrico conectado a una dinamo. Así sucedió en La Habana en 1877, en Brasil en 1879, en México en 1880, y Caracas en 1883Footnote 13. Esas exhibiciones públicas de las cualidades de la luz eléctrica acaecieron casi al mismo tiempo que en Francia e InglaterraFootnote 14. La inauguración de los primeros sistemas de generación eléctrica de servicio público con redes de distribución más o menos extensas se produjo con un retraso algo mayor, aunque generalmente menor a un decenio. Londres y Nueva York contaron con los primeros sistemas eléctricos públicos del mundo, en 1881, mientras que en Latinoamérica, entraron en funcionamiento por primera vez en las capitales de los diversos países, o, en ocasiones, alguna otra ciudad, en los años siguientes: Brasil y Chile en 1883; Costa Rica en 1884; Argentina y Perú en 1886; México y Uruguay en 1887; Bolivia y Venezuela en 1888; Cuba y Panamá en 1889; Colombia en 1890; y Ecuador en 1897. En cuanto a los más rezagados, Paraguay no contó con servicio público eléctrico hasta 1913, y no tengo noticia de que Haití lo tuviera antes de 1912Footnote 15.
Es interesante reparar en que entre las ciudades pioneras figuran capitales de países muy atrasados, como por ejemplo la capital boliviana, que se enorgulleció de ser la tercera ciudad en Sudamérica en contar con servicio público eléctrico, apenas un año más tarde que Buenos Aires y uno por delante de La HabanaFootnote 16. Esto nos sugiere que la fecha de apertura del alumbrado público y privado con luz eléctrica no puede tomarse como un indicador del nivel de desarrollo inicial de la electricidad, en términos comparativos. Distinto es el caso opuesto, el de aquellos países en que los primeros sistemas eléctricos públicos se establecieron entrado el siglo XX. No es nada casual que así ocurriera en Haití y Paraguay, tratándose de las economías más subdesarrolladas de la región.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la inexistencia de centrales eléctricas de servicio público no equivalía necesariamente a carecer por completo de luz eléctrica. No era infrecuente que empresas mineras y manufactureras produjeran electricidad para su propio consumo y que tuvieran una capacidad excedentaria, con lo que comercializaban la energía sobrante distribuyéndola por las poblaciones vecinas. Esto fue bastante común allí donde la minería tenía una gran importancia, como en Bolivia y México. En estos países, la electricidad no sólo se introdujo por primera vez de la mano de autoproductores industriales, sino que además la aportación de éstos adquirió notable relevancia antes, e incluso tiempo después, de que arraigaran las primeras empresas de servicio públicoFootnote 17.
El momento inaugural de la electrificación nada nos dice sobre la intensidad de su avance posterior. En la mayoría de lugares, lo hizo, al parecer, con suma lentitud. Pero en otros emergieron muy pronto sistemas completos (generación-transmisión-distribución) que imprimieron un ritmo acelerado de difusión de la electricidad. Esto ocurrió en algunos de los principales núcleos o conurbaciones urbanas de la región de tamaño suficiente para sacar provecho de las economías de escala y de red: Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo, Montevideo y la ciudad de México. Las áreas metropolitanas de las dos grandes ciudades brasileñas y de la capital mexicana disfrutaron de un desarrollo eléctrico muy intensivo, que además acaeció al mismo tiempo que en Europa, gracias a que atrajeron a uno de los grupos empresariales internacionales con mayor capacidad técnica y financiera para sacar partido al potencial hidroeléctrico que atesoran zonas montañosas próximas a las mencionadas conurbacionesFootnote 18. Añadamos que el crecimiento acelerado no quedó circunscrito a aquellas áreas urbanas donde existían condiciones especialmente adecuadas para seguir el modelo hidráulico; también lo fue en ciertas urbes que recurrieron al modelo térmico (carbón), como Buenos Aires y Montevideo.
2.2 La tracción eléctrica
El tranvía eléctrico significó la primera aplicación a gran escala de la electricidad como fuerza motrizFootnote 19. En 1888 en Estados Unidos se produjo la innovación —el sistema Sprague— que marcó una ruptura tecnológica y dio paso a una asombrosa expansión del nuevo medio de transporte: la electrificación de los tranvías, en EEUU, se completó en poco más de una décadaFootnote 20. Las naciones europeas más industrializadas avanzaron con menos ímpetu. En Gran Bretaña y Francia el despegue tuvo lugar en 1895 y el proceso de electrificación todavía no pudo darse por finalizado en 1913, mientras que en Alemania avanzó a mayor ritmo, situándose en un punto intermedio entre Estados Unidos y las otras potencias europeas, según Byatt (Reference Byatt1979, pp. 28-32). En ambos lados del Atlántico, la difusión del tranvía eléctrico potenció grandemente el crecimiento de las aglomeraciones urbanas y contribuyó al auge industrial que se vivió en esa época.
En Latinoamérica se reprodujo el mismo fenómeno con un leve retraso, y seguramente con menor intensidad. En Brasil el primer tranvía eléctrico circuló en fecha tan temprana como 1892, en Rio de Janeiro, si bien el país no mantuvo su precocidad en otras ciudadesFootnote 21. En Argentina, la primera línea de tranvía eléctrico entró en servicio en Córdoba en 1898, según Rippy (Reference Rippy1947, p. 209). Al año siguiente se inició en Chile la tracción eléctricaFootnote 22. En 1900 se inauguraba la primera línea de los tranvías eléctricos en Buenos Aires, en la ciudad de México y en la bahía de La HabanaFootnote 23. Durante la primera década del siglo XX el nuevo medio de transporte hizo su aparición en las restantes grandes urbes del continente, así como en muchas otras ciudades del mismo, tal como demuestra Rippy (Reference Rippy1947, p. 209). Pero lo que debemos preguntarnos es: ¿cuánto tiempo llevó la conversión al sistema de tracción eléctrico? En el caso argentino, la electrificación de los tranvías podía darse prácticamente por finalizada ya en 1914Footnote 24. No obstante, esto fue, con toda seguridad, algo excepcional. Incluso Montevideo, en cabeza del proceso de electrificación del subcontinente, al término de la Guerra no había conseguido arrumbar los tranvías tirados por mulasFootnote 25. Por entonces, en las ciudades chilenas con sistemas tranviarios, incluyendo Santiago, todavía subsistía un considerable número de compañías y líneas a sangreFootnote 26. Lo mismo ocurría en EcuadorFootnote 27. En los países pequeños más atrasados, como Guatemala, sólo contaban con tranvía en la capital y todavía no habían emprendido su electrificación, o bien acababan de llevarla a cabo, como en Paraguay; o ni siquiera disponían de tranvía, como en HondurasFootnote 28.
2.3 La aplicación de la electricidad como fuerza motriz industrial
En Estados Unidos, entre 1880 y 1930 la generación de la fuerza mecánica pasó de hacerse con motores hidráulicos primarios y máquinas de vapor a motores eléctricos, logrando con ello un ahorro de energía y grandes aumentos en la productividad, como ha demostrado Devine (Reference Devine1983). El despegue no se produjo verdaderamente antes del cambio de siglo. Todavía en 1899 los motores eléctricos aportaban únicamente el 5 por cien de la fuerza mecánica industrial de EEUU. Una década más tarde el porcentaje había saltado al 25 por ciento, y en la siguiente —1909-1919— adquirieron ya un peso mayoritario, reforzando su hegemonía a lo largo de los años 1920Footnote 29. En otros países industrializados se observa igualmente el arranque en el primer decenio del siglo y una fuerte aceleración en el segundo, de manera que, una vez terminada la Guerra Mundial, la electricidad adquiere una presencia dominante como fuerza motriz para la industria (además de fuente de luz y calor)Footnote 30.
Es harto difícil saber si la transición energética en América Latina progresó al mismo ritmo que en las economías más avanzadas. Para poder determinar la importancia absoluta y relativa de la electricidad como fuerza motriz industrial se precisan censos industriales. Desgraciadamente, la mayoría de países latinoamericanos no llevaron a cabo hasta más tarde sus primeros censos al resultar operaciones demasiado complejas y costosas para administraciones públicas con pocos recursos. Las naciones que sí levantaron algún censo industrial de cobertura nacional antes de la Segunda Guerra Mundial fueron las siguientes: Argentina en 1895, 1914 y 1935; Brasil en 1907 y 1920; Chile en 1894, 1911, 1928 y 1937; México en 1930 y 1935; República Dominicana en 1937; Uruguay en 1908 y 1930; y Venezuela en 1936. Algunos de esos censos proporcionan información que no es útil para nuestros propósitos, puesto que sólo registran el valor de la energía eléctrica consumida por los establecimientos industriales. En el resto, con pocas excepciones, no se distingue entre motores primarios, generadores eléctricos y motores eléctricos, lo que impide determinar con exactitud el peso relativo de estos últimos dentro de la fuerza mecánica empleada por la industriaFootnote 31. Por todo ello, sólo podemos ilustrar de manera puntual y aproximada, para unos pocos países en algunos años concretos, el avance del aprovechamiento de la electricidad por parte de la industria latinoamericana (v. cuadro 1).
Cuadro 1 FUERZA MECÁNICA INDUSTRIAL DE ORIGEN ELÉCTRICO EN DIVERSOS PAÍSESFootnote 1

Fuentes:
Argentina: Comisión Nacional (1917, t. VII, pp. 105-6) y Dirección General de Estadística de la Nación (1939, p. 74).
Uruguay: Dirección General de Estadística (1911, p. 1.209).
Estados Unidos: DuBoff (Reference DuBoff1979).
Notas:
(1) Los porcentajes se refieren a la potencia de los motores eléctricos respecto a la del conjunto de los motores primarios.
(2) 1909, 1919 y 1929.
El factor de conversión entre HP y kW es 1 kW = 0,7457 HP. United Nations (1987, p. 42).
La electrificación de la industria argentina, tanto en 1914 como en 1935, no iba muy rezagada respecto a la de Estados Unidos. Lo mismo cabe decir de Brasil en 1920, merced al espectacular avance registrado en los tres lustros precedentes. Hacia 1907 la industria de Uruguay ya estaba dotada con más motores eléctricos —incluso en términos absolutos— que la de Brasil y Chile, pese a la enorme diferencia de tamaño entre estas economías. Por entonces, el sector secundario uruguayo había alcanzado un grado de electrificación no muy distante al de la industria estadounidense. En otras palabras, los datos comentados componen una imagen de la cual fácilmente se extraen conclusiones optimistas. En los países de Sudamérica más significados por su tamaño o por su nivel de desarrollo económico, el aprovechamiento de la electricidad por parte de la industria (y la minería) arrancó apenas con una década de retraso con respecto a la economía líder. Y su difusión en la segunda y tercera décadas del siglo parece haber seguido un ritmo no mucho menos intenso que en Estados Unidos y probablemente similar al de las naciones europeas más industrializadas, de forma que hacia 1930 la electricidad había reemplazado a las otras fuentes de energía mecánica en la mayoría de actividades industriales (y mineras). Es obvio que la universalización de la electricidad en el sector secundario del Cono Sur no puede desligarse de la pobre dotación de recursos energéticos alternativos, en contraste con Estados Unidos y otros países desarrollados. Y es igualmente cierto que el uso industrial de la electricidad en ambos lados del hemisferio occidental no resiste ninguna comparación si, en lugar de atender a la importancia de los motores eléctricos dentro del total de motores consideramos su potencia, tanto en valores absolutos como por habitanteFootnote 32. Más importante aún, la valoración es optimista porque se basa en una evidencia empírica muy parcial, que no abarca las economías, mayoritarias en número, que tenían un sector industrial mucho menos desarrollado y dinámico.
3 Una aproximación cuantitativa al proceso de electrificación latinoamericano
Las noticias y datos dispersos expuestos en las páginas precedentes sirven para formarse una mínima idea sobre la cronología y la intensidad de la adopción de la electricidad a lo largo y ancho de la región. Evidentemente, para adquirir un conocimiento más profundo y preciso de la cuestión deberíamos contar con información sistemática sobre la producción y el consumo de electricidad —idealmente, por tipos de uso—, o, en su defecto, sobre la capacidad instalada de las centrales eléctricas. Pero esa información, simplemente no existe para casi ninguno de esos países respecto al período anterior a los años 1930, e incluso en un buen número de ellos, para antes de 1950. En ausencia de estos datos básicos, no queda más remedio que acudir a las importaciones del equipo eléctrico. En concreto, propongo que recurramos a las exportaciones a los países latinoamericanos de esa clase de material por parte de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, G-3 para abreviar. En las siguientes líneas intentaré justificar mínimamente lo siguiente: primero, que las importaciones son un buen sucedáneo (proxy) del gasto realizado en equipo eléctrico; segundo, que las exportaciones de G-3 son una aproximación razonable a las importaciones totales para ese tipo de bienes; y, tercero, que el gasto acumulado en equipo eléctrico guarda una clara relación con el nivel de electrificación alcanzado por los diversos países.
Respecto al primer punto, cabe decir que todos los indicios que tenemos apuntan a que la industria electrotécnica latinoamericana aún no se había gestado, o, en el mejor de los casos, se encontraba en su infancia. Así lo atestigua la experiencia de las economías más grandes y desarrolladas de la región. En Argentina, durante la Gran Guerra brotaron algunas líneas de producción de material eléctrico simple, como cables, y se creó una empresa capaz de suministrar componentes para el equipo de plantas de generación eléctricaFootnote 33. Brasil, también en el curso del conflicto bélico, comenzó a fabricar algunos componentes de material y equipo eléctrico, tales como cable, aislantes y motores de baja potencia. No obstante, hasta finales de los años 1920 se producían en tan pequeña escala que los especialistas de la época juzgaban que esa industria estaba todavía en sus iniciosFootnote 34. En definitiva, al término de la primera república la economía brasileña continuaba dependiendo casi exclusivamente de la importación del material eléctrico que necesitabaFootnote 35. En México, los establecimientos de fabricación e instalación de material eléctrico registrados en el primer censo industrial, levantado en 1929, configuraban un sector extremadamente pequeñoFootnote 36. Chile, uno de los países que antes de la Gran Depresión hizo más progresos en la senda industrializadora, carecía de industria electrotécnicaFootnote 37. En Cuba tampoco existíaFootnote 38. Por supuesto, Centroamérica se encontraba en la misma situaciónFootnote 39.
Vayamos con el segundo argumento. Es sabido que la industria electrotécnica de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos dominó las exportaciones mundiales durante la época de la revolución eléctrica. La participación de los tres países se mantuvo por encima del 80 por cientoFootnote 40. En Latinoamérica resultó más aplastante que en otros mercados la hegemonía de los cuatro grupos industriales de las mencionadas potencias industriales: General Electric de Estados Unidos, y también Gran Bretaña a través de la filial de Thomson-Houston perteneciente a la primera; Westinghouse de Estados Unidos e igualmente Gran Bretaña por la filial allí establecida; AEG, de Alemania; y Siemens de Alemania y Gran Bretaña mediante su filial. Los dos gigantes de la industria electrotécnica alemana (A.E.G. y Siemens) crearon una red de sociedades filiales de comercialización de sus productos, establecida en casi todos los mercados latinoamericanosFootnote 41. Ciertamente, algunas empresas de otras naciones europeas —Suiza, Francia, Italia, Suecia— tecnológicamente muy avanzadas fueron capaces de ofrecer equipos de alta calidad y fiabilidad al especializarse en determinados tipos de bienes, gracias a lo cual se adueñaron de pequeños segmentos de los mercados latinoamericanosFootnote 42. Pero las dudas que puedan albergarse al respecto se desvanecen cuando se lleva a cabo una contrastación empírica amplia. El cuadro 2 confirma, en efecto, que las exportaciones de G-3 tuvieron tanto peso dentro de las compras al exterior de material eléctrico realizadas por Latinoamérica que podemos estar razonablemente seguros que aquéllas dan una fiel imagen de éstas, al igual que ocurre con el equipo de transporte y la maquinariaFootnote 43.
Cuadro 2 IMPORTACIONES DE EQUIPO ELÉCTRICO PROCEDENTES DE G-3, COMO PORCENTAJE DEL TOTAL. AÑO 1925Footnote *
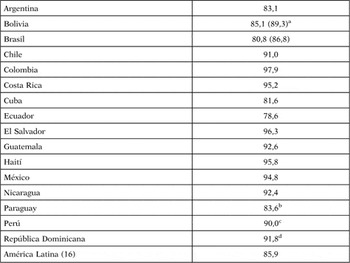
Fuentes:
Elaboración propia a partir de las estadísticas oficiales del comercio exterior. El porcentaje de América Latina ha sido obtenido convirtiendo los valores en monedas nacionales a dólares según el tipo de cambio consignado en U.S. Department of Commerce (1926).
Notas:
* Los valores entre paréntesis se refiere al equipo de generación y transmisión. En los demás casos es el total de material eléctrico.
a Calculado restando a la importaciones totales las procedentes de Argentina, Chile y Perú porque puede presumirse que eran originarias de EEUU o Europa.
b Calculado restando a las importaciones totales las procedentes de Argentina al presumirse que eran originarias de EEUU o Europa.
c Calculado sobre las cantidades (peso), puesto que los valores contienen errores al ser inconsistentes los valores unitarios de algunos renglones.
d Las importaciones procedentes de Puerto Rico han sido consideradas de EEUU.
El cuadro no resuelve, empero, la cuestión de la representatividad de G-3 a lo largo del tiempo. ¿Se mantuvo invariable, o bien sufrió cambios significativos entre el período anterior y posterior a la Guerra Mundial, y durante la misma? Tomemos Brasil como botón de muestra, cuyas compras de material eléctrico venían a suponer ![]() del total adquirido por LatinoaméricaFootnote 44. Según mis cálculos (v. cuadro 3), no se aprecia una tendencia clara en la cuota de mercado de G-3 de equipo de generación y transmisión, aunque sí se advierte una tendencia ligeramente declinante en la cuota correspondiente al conjunto del material eléctrico. En todo caso, la variabilidad de las cuotas es reducida, lo que, unido a su muy elevado valor, asegura unos márgenes de error moderados a una estimación basada en las exportaciones de G-3 como la que aquí se presenta.
del total adquirido por LatinoaméricaFootnote 44. Según mis cálculos (v. cuadro 3), no se aprecia una tendencia clara en la cuota de mercado de G-3 de equipo de generación y transmisión, aunque sí se advierte una tendencia ligeramente declinante en la cuota correspondiente al conjunto del material eléctrico. En todo caso, la variabilidad de las cuotas es reducida, lo que, unido a su muy elevado valor, asegura unos márgenes de error moderados a una estimación basada en las exportaciones de G-3 como la que aquí se presenta.
Cuadro 3 EQUIPO ELÉCTRICO PROCEDENTE DE G-3 IMPORTADO POR BRASIL, COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente:
Officinas da estatística comercial (1914-1932).
Antes de examinar las series de equipo eléctrico importado todavía tenemos que resolver una incógnita: ¿hasta qué punto el valor de ese material refleja de manera fidedigna el nivel de desarrollo eléctrico logrado? He indicado que desconocemos las magnitudes de la producción y el consumo de electricidad. Tampoco sabemos cómo evolucionó la capacidad instalada de las plantas; ¡ni siquiera sabemos cuál era su número! Con todo, estamos en condiciones de estimar de manera razonablemente aproximada a cuánto ascendía dicha capacidad a nivel nacional en el año 1930 (v. cuadro 4). Pues bien, al cruzar los datos de ambas variables —el acumulado de las importaciones de bienes eléctricos entre 1891 y 1930, y la capacidad instalada en esta última fecha— se descubre que están estrechamente asociadas (gráfico 1). El gráfico 1 respalda la bondad de las exportaciones de material eléctrico de G-3 como indicador del grado de electrificación alcanzado por los países latinoamericanos. La correlación entre ambas variables, en una función exponencial, es suficientemente buena para detectar que ciertos pares de valores que se apartan del nivel pronosticado son seguramente fruto de errores de estimación. En el caso de Bolivia y Paraguay, no cabe duda alguna que mis agregados de bienes eléctricos infravaloran notablemente los volúmenes importados. El desvío de Venezuela, y acaso el de Ecuador, serían imputables, en cambio, a una subestimación de la capacidad instalada. No tengo explicación para la desviación de Costa Rica, la única que, junto con las anteriores, resulta significativa.
Cuadro 4 CAPACIDAD ELÉCTRICA INSTALADA EN 1930, EN KWFootnote *

Fuentes y notas:
* A menos que se indique lo contrario, los datos proceden de Bradley (Reference Bradley1931).
(1) He dado por válida la cifra que ofrece Bradley para 1926. La cifra correspondiente a 1930 ha sido estimada proyectando la tasa de crecimiento del período 1916-27, la cual es sólo ligeramente superior a la de 1927-35.
(2) CIER (1989: 148).
(3) Ministerio da Agricultura (1935: 343).
(4) He seguido el mismo procedimiento que para Argentina.
(5) He considerado que la cifra que ofrece Bradley como capacidad hidroeléctrica (31.400 HP) corresponde en realidad a la capacidad total, pues según otras fuentes la primera ascendía a 18.000 kW
(6) He estimado la potencia de las centrales públicas en 179 MW, partiendo de que, según el Anuario Estadístico de Cuba (1952: 127), la capacidad de las plantas censadas (170 MW) cubría más del 90% del total (he supuesto 95%). Los 162 MW corresponden a la capacidad de los centrales azucareros de 1927, según Altshuler (Reference Altshuler1998). He supuesto que no aumentaron su capacidad hasta 1930. He añadido arbitrariamente un 10% para el resto de autoproductores.
(7) CIER (1989: 223).
(8) Según Bradley, la capacidad hidroeléctrica era 6.400 HP a fin de 1930. He añadido un 15% más, siguiendo su juicio de que sólo una pequeña proporción de la energía eléctrica era de origen térmico (p. 104).
(9) El dato resulta de aceptar para el año 1927 los datos de U.S. Department of Commerce (1927a), y extrapolar la tasa de crecimiento del período 1916-27, según Bradley (Reference Bradley1931: 72).
(10) Comisión Nacional de Irrigación (1931: 23-4).
(11) Bradley consigna 2.700 kW de potencia térmica (a madera), a los cuales he sumado la pequeña central hidroeléctrica que, según este autor existía, y cuya capacidad he supuesto que era de 200 HP.
(12) He extrapolado a 1930 la tasa de crecimiento de la capacidad instalada entre 1934 y 1940. Estos dos datos proceden de CEPAL (1956). El resultado es coherente con la cifra de potencia hidroeléctrica instalada en 1930, según Bradley (55.000 HP), si suponemos que en aquella fecha había la misma proporción entre hidro y termo que en 1940, según el Anuario Estadístico de Perú de 1945.
(13) Se refiere al año 1929.
Aquí se propone, pues, una aproximación a las importaciones totales de material y equipo eléctrico realizadas por los países latinoamericanos basada en las exportaciones de sus tres principales proveedores. Es el mismo método que he seguido en trabajos anteriores para estimar las inversiones en bienes de equipo. La elaboración no está exenta de limitaciones y dificultades, como he descrito detalladamente en esos trabajosFootnote 45. Una de las limitaciones estriba en que las fuentes no permiten que nos remontemos más atrás del año 1891; incluso es dudoso que durante los primeros años posteriores a esta fecha registren la totalidad del equipo eléctrico exportadoFootnote 46. En todo caso, estos déficit iniciales desaparecen al cabo de unos años. En parte, tales problemas se resuelven reescalando las series de exportaciones con arreglo a la regresión entre su valor acumulado y la capacidad instaladaFootnote 47. El cuadro 5 contiene los resultados de dicho cálculo, los cuales, según todos los indicios, dan una imagen razonablemente próxima a la realidad.
Cuadro 5 VALOR ESTIMADO, EN LIBRAS DE 1913, DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIAL ELéCTRICO DE G-3 SEGúN EL AJUSTE ENTRE IMPORTACIONES ACUMULADAS Y CAPACIDAD DE GENERACIóN INSTALADAFootnote *
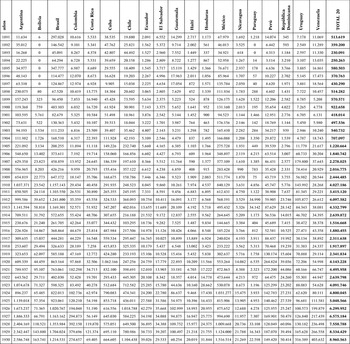
Fuentes y notas:
* Las magnitudes de exportaciones de G-3, obtenidas a partir de las estadísticas oficiales del comercio exterior de esos países, han sido corregidas aplicando la regresión representada en el gráfico 1. V. texto
Derivado de las fuentes citadas en Tafunell y Carreras (Reference Tafunell and Albert2008). Los valores corrientes en dólares y marcos han sido convertidos en libras esterlinas aplicando los tipos de cambio relacionados por Carter et al. (Reference Carter2005), vol. 5, pp. 565-7, series Ee617, p. 5-565, para los tipos de cambio de la libra antes de 1914; series Ee636, p. 5-569, para después de 1914; series Ee626, p. 5-567 para los tipos de cambio del marco, salvo para 1918. La fuente de este año es U.S. Department of Commerce, Commerce 1926, v. 2, p. 276. Una vez han sido denominados todos los valores en libras, han sido convertidos en valores constantes utilizando como deflactor el valor unitario implícito de las exportaciones de material eléctrico de Suiza durante el período 1906-30. Para el período 1891-1906 se han deflactado las series con el índice de precios de la inversión en General plant and machinery del Reino Unido, v. Feinstein (Reference Feinstein1988), table XXIII, p. 470-1.
El cuadro 6 traduce las series del cuadro precedente a tasas de crecimiento en los diversos subperíodos históricos, lo que exhibe la existencia de diferentes ritmos del proceso de electrificación tanto a lo largo del tiempo como entre países. Vayamos con lo primero. El gasto en equipo eléctrico se expandió a una tasa de casi el 8 por cien anual durante las cuatro décadas que podemos identificar como la era de la revolución eléctrica. Es una tasa propia de una actividad emergente dotada de un enorme potencial de crecimiento y que está protagonizando un cambio económico de gran calado. Pero el ascenso no fue constante. Latinoamérica progresó más rápidamente antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo entre 1901 y 1913. En esta década larga prodigiosa las incorporaciones de equipo eléctrico crecieron a una tasa anual del 21,8 por ciento, es decir, se decuplicaron. A continuación, sufrieron una aguda contracción, como consecuencia de los problemas de abastecimiento ocasionados por el conflicto bélico. La recuperación, iniciada en 1920, no pudo darse por completada hasta 1924, cuando se superó el nivel máximo de preguerra. En el decenio de posguerra (1921-29) la electrificación en América Latina se desarrolló a gran velocidad, aunque no tanta como en el cuarto de siglo anterior a la guerra.
Cuadro 6 TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO (%)

Fuentes: Cuadro 5
Las diferencias nacionales son mucho más acusadas que las registradas entre unas y otras etapas por el conjunto de la región. La diversidad es demasiado grande para condensarla en unas pocas líneas, por lo que ceñiré mis comentarios al simple enunciado de las trayectorias nacionales que más se apartan del patrón generalFootnote 48. Los casos de mayor éxito son Argentina y Chile, que muestran un dinamismo claramente superior al resto, salvo en el período bélico. República Dominicana es un caso de éxito un tanto dudoso, emparejado con Cuba en su singular evolución durante los tres primeros decenios del siglo XX. Colombia, como Venezuela —en menor medida— y Ecuador —aún en menor medida— sobresale gracias al empuje logrado desde los años previos a la contienda. En el polo opuesto hallamos Haití, algunos países centroamericanos (El Salvador y Guatemala) y Brasil, lo cual no puede dejar de sorprendernos. No resulta evidente la razón del atraso eléctrico de los dos primeros con respecto a Honduras y Nicaragua, aunque sí es fácilmente comprensible que por delante de todos ellos se situara Costa Rica, dado su nivel de prosperidad económica relativa en la región centroamericana. En el caso del gigante sudamericano, el lento avance de la última década del siglo XIX y el retroceso durante la Gran Guerra, aguaron tal vez en exceso el balance global. Si fijamos la atención en el período de mayor esplendor, y más prometedor (1901-1913), en las posiciones más destacadas figuraron Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. En el segundo gran brote electrificador (1921-1929), se aupó a la cabecera de los más veloces un puñado de países atrasados, como Venezuela, Ecuador, Haití, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, además de algunos de los países de mayor desarrollo eléctrico: Costa Rica, Argentina y Uruguay. Seguramente resultaría extraño terminar esta apresurada lectura del cuadro 6 sin hacer alusión a dos grandes repúblicas, México y Perú. Si no han sido mencionadas hasta ahora es porque pasan desapercibidas. La evolución de la primera es de bajo perfil, lo cual no encaja bien con lo que se desprende de la historiografía, sin duda porque ésta ha contemplado, y enfatizado, la electrificación de México fuera de su contexto regional. Perú también participó discretamente en las dos fases de mayor aceleración en la carrera electrificadora.
4 El nivel de desarrollo eléctrico latinoamericano en el contexto internacional
Los resultados presentados en el apartado anterior deben ser comparados con los referentes a otras naciones, en particular las más avanzadas económicamente, con vistas a hacer un balance, forzosamente tentativo, sobre los logros de la electrificación en Latinoamérica. En esta comparación tiene especial interés verificar si se cumplió o no la hipótesis gerschenkroniana.
El contraste debe hacerse, en primer lugar, en términos de la producción de electricidad por habitante, que además de constituir la medida básica del grado de desarrollo eléctrico es la única variable sobre la cual existe información suficientemente abundante referida a los años en torno a 1930Footnote 49. El gráfico 2 muestra los resultados de la comparación con un amplio grupo de países, tanto desarrollados como subdesarrollados.
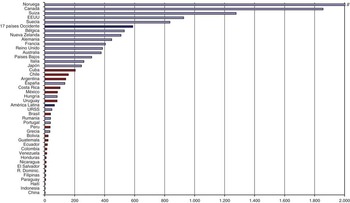
gráfico 2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR HABITANTE EN 1930 Kwh
Fuentes: Mitchell (Reference Mitchell2003a) (Reference Mitchell2003b) y (Reference Mitchell2007), y, para América Latina cuadro 1. Las cifras de población proceden de Angus Maddison, 〈http://www.ggdc.net/maddison. Statistics on World Population. GDP and Per Capita GDP. 1-2006 AD (Last update: 10 October 2009)〉
Los logros de América Latina se revelan relativamente modestos al contemplarlos a la luz de la posición ocupada por la mayoría de las naciones occidentales. La producción eléctrica latinoamericana (65 kWh por habitanteFootnote 50) representaba en esa fecha tan sólo el 11 por cien de la producción de un grupo de 17 países occidentales. Todos los miembros de la comunidad latinoamericana estaban muy por debajo del nivel de dicho grupo. Cabe matizar que en el mismo pesan los registros récord de las naciones excepcionalmente bien dotadas de recursos hidroeléctricos (Noruega, Canadá, Suiza) o de desarrollo muy singular (Estados Unidos). Por otro lado, es de destacar que las naciones latinoamericanas más avanzadas (Cuba, Chile, Argentina) se situaban por encima de las economías europeas de industrialización tardía, como España, Portugal, Grecia, Hungría o Rumania. E incluso las más retrasadas de la comunidad latinoamericana, con excepción de Haití y Paraguay, tenían un nivel de desarrollo eléctrico superior al de las naciones de Asia (Japón aparte), y también, con toda seguridad, de África —no recogidas en el gráfico por las incertidumbres sobre la magnitud de su población. En definitiva, el primer balance del proceso de electrificación de América Latina lleva a extraer una conclusión que está a medio camino entre el optimismo y el pesimismo. Lo primero se fundamenta en que se situaba en una posición de Segundo Mundo, por detrás de las economías desarrolladas del Primer Mundo pero por delante de aquellas que formaban el Tercero (Asia y África). Por otra parte, los datos no invitan a sacar una conclusión optimista. El nivel de desarrollo eléctrico al que llegó América Latina en 1930, Estados Unidos ya lo había alcanzado en 1901, Suecia en 1908, Alemania en 1909, Reino Unido en 1914, Italia en 1915 y Francia en 1917. En otras palabras, Rippy (Reference Rippy1947) no estaba en lo cierto pero no iba completamente desencaminado. La brecha con los países pioneros era mayor al final de la revolución eléctrica que en su inicio.
El gráfico comentado deja en el aire una pregunta fundamental: ¿el nivel de electrificación de los países latinoamericanos era relativamente bajo porque su nivel de desarrollo económico no consentía que fuera más elevado? El gráfico 3 aporta una primera respuesta a este interrogante esencial, a la vez que aporta nueva evidencia para validar la hipótesis gerschenkroniana defendida por algunos autores sobre la electricidad en tanto que tecnología de aplicación general.
En el gráfico se aprecia con claridad que la mayoría de las naciones latinoamericanas representadas (14) se emplazan en el cuadrante inferior, es decir, se caracterizan por tener un nivel de PIB y de consumo eléctrico (producción) por habitante inferior a la media ponderada de la muestra de paísesFootnote 51. Únicamente Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela habían alcanzado un grado de desarrollo económico (PIB per cápita) superior al del promedio de esa amplia y variada comunidad de naciones, y solamente Cuba había llegado a tener una producción eléctrica per cápita pareja a la del promedio de esa comunidad. Pero lo más revelador del gráfico no es eso, sino el hecho de que las repúblicas latinoamericanas tienden a emplazarse por debajo de la línea de regresión de las series; esto es, tienden a tener un grado de electrificación inferior al que les correspondería según su PIB por habitante. Las excepciones —Brasil, Costa Rica, México y Cuba— no pueden ocultar que el patrón normal de la región es el retraso en el proceso de electrificación. Un patrón que halla su contrapunto en la trayectoria de países de industrialización tardía pero acelerada, como Japón y Suecia.
5 Consideraciones finales
América Latina asistió puntualmente al nacimiento de la era de la electricidad; al menos así lo hicieron las naciones más avanzadas de la región, e incluso otras que no lo eran. En los años 1880 se introdujo el alumbrado eléctrico en las principales ciudades, generalmente a iniciativa de empresarios locales. Allá donde existía una actividad minera relevante no tardaron en aparecer motores eléctricos aplicados al bombeo de agua, al acarreo y trituración de los minerales y a otras labores. Las propias empresas mineras a menudo abastecieron de fluido eléctrico a las poblaciones vecinas. Unos años más tarde, en el cambio de siglo, comenzaron a circular tranvías eléctricos por las urbes más dinámicas, casi al mismo tiempo que lo hacían en Europa. Con el nuevo siglo, las industrias fueron dotándose de electricidad no ya para iluminar las instalaciones sino para mover la maquinaria. La industria fabril de las economías más desarrolladas (Argentina, Chile, Uruguay), o de aquellas que tenían potentes distritos industriales (Brasil), siguió la estela trazada por sus homólogas de Estados Unidos y Europa en la transición de la tecnología de la máquina de vapor a la del motor eléctrico.
Sin embargo, el consumo de electricidad por habitante seguía siendo bajo transcurrido medio siglo desde los inicios de la electrificación, cuando puede decirse que la revolución eléctrica ya había hecho su curso, según Jovanovic y Rousseau (Reference Jovanovic and Rousseau2005, p. 1.195). Solamente Cuba, Chile, Argentina, Costa Rica, México y Uruguay, por este orden, habían alcanzado unos niveles de consumo análogos a los de las economías europeas de industrialización tardía. Los restantes, salvo Brasil y Perú, hacían un uso de la electricidad extremadamente limitado, apenas mayor al de los países asiáticos (Japón aparte). A diferencia de Japón, Suecia y otras economías de industrialización tardía pero acelerada, los países latinoamericanos no fueron capaces de llevar a cabo con rapidez su proceso de electrificación, sacando provecho de la posibilidad de incorporar una tecnología de aplicación general desarrollada por las economías líderes. En definitiva, la electrificación latinoamericana no se ajustó a la hipótesis gerschenkroniana.













